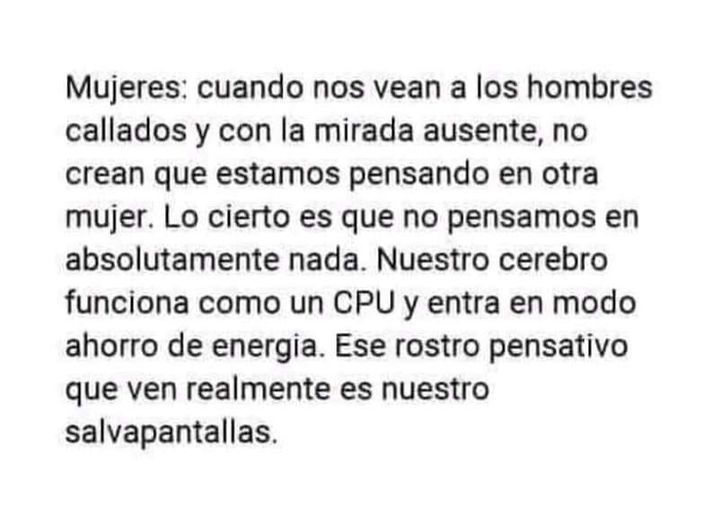Semana de pasión o de recogimiento, se decía en mi época Y en viernes santo me dio por recordar aquellas épocas que aún eran las épocas de tradición de cientos de años que veníamos heredando y que creíamos perdurarían con el paso de los años.
Lunes, martes y miércoles santos
pasaban como de vacaciones escolares, nada diferentes a las de mitad o fin de año.
Pero lo que eran el jueves, viernes -especialmente el viernes- y el sábado santos
eran particulares, de respeto -si el hablar bajito era respeto-.
He de advertir que provenía de una
familia católica, respetuosa de las tradiciones religiosas de la época, así como
mis padres lo eran en su propio momento. Además estudiábamos en colegios religiosos,
como era la usanza. Con lo que se quiere decir que fuimos inoculados debidamente
en su momento de mártires y sentimientos de culpa ajenos.
El jueves santo era de recogimiento.
Ya de por sí las emisoras, de radio y televisión, dedicaban la programación a la
reflexión, se suspendía la música no sacra, proliferaban el radioteatro o las películas
de santos y del martirio del Señor. El medio ambiente se inyectaba de pesadumbre,
se hablaba en voz baja. Se iba a visitar los llamados monumentos que no era otra
cosa que ir de iglesia en iglesia -si eran siete se ganaban no sé qué indulgencias
plenarias, es decir, las llamas del infierno se alejaban un poco de los penitentes-.
Recuerdo que en la tarde de ese día mi papá cogía a sus tortolitos y con ellos iniciaba
la peregrinación. En una u otra iglesia, según la hora a la que se accedía, coincidía
el sonido de la matraca -aquél instrumento de madera que simulaba el canto de una
urraca, lo que nos hacía gracia y nos invitaba a reír, solapadamente, claro está,
porque en caso de evidencia mi papá no perdonaba el respectivo cocotazo-.
En la casa solo se oía música sacra,
aunque ya habituados por cuanto que mi papá casi siempre oía música clásica. El
silencio en las calles era notorio, diferente, apagado, respetuoso? podría decirse.
Todo el comercio cerrado, el lunes santo, a más tardar había que hacer el
mercado de toda esta semana. El viernes, esperar las tres de la tarde, generalmente
con aguacero que anunciaba la hora, cosa curiosa y emisoras y televisión transmitiendo
el sermón de las siete palabras, discurso por demás aburridor, con sonsonete de
sacristía que un niño no entendía.
Esa era la semana santa hasta que
a mediados de los años setenta la cosa se fue relajando, ya emisoras y televisión
no eran tan apagadas, tímidamente empezaba a darse otro tipo de programación, ya
se podía jugar en las calles, como solía hacerse entre vecinos de la misma cuadra,
ya no era tan obligatorio el acompañamiento a procesiones y visitas sacras. Las
familias pudientes empezaron a tomarse un descanso veraneando en los alrededores
de la ciudad, a tierra caliente, como se decía antaño.
Y llegaron ya los ochentas, ya uno
profesional, empleado, casado y con hijos y el relajamiento de las costumbres se
hizo más notorio, ya no había semana de reflexión o más bien sí, se reflexionaba
si se podía uno ir de vacaciones con la familia a tierra caliente, sin motivo religioso
alguno, aunque aparente, supongo.
Y pasaron esos años y llegaron los
noventa y los dos mil y la cosa se relajó de tal manera que para aquellos jóvenes
-nuestros hijos- el viernes santo era de trago y festejo y todo el sentimiento de
semana santa desapareció, la costumbre religiosa se evaporó completamente -no es
que me esté quejando, sino que quiero dejar constancia de cómo una costumbre puede
desaparecer, casi sin darse cuenta, tal como se extinguen ciertos animales y plantas,
sin darnos cuenta. Solo recordar dos frutas que desaparecieron y que no se consiguen,
al menos he tratado de volverlas a saborear inútilmente, la pomarrosa y la lima,
para citar dos ejemplos-.
Después del dos mil con tanto avance,
la programación cambió totalmente, ya la tierra caliente igualmente quedó en el
olvido, el plan de semana santa es irse a otro país a pasarla bueno bien alejados
de la realidad cotidiana.
Son cosas que pasan, no me quejo,
pues fui parte de la transformación y de alguna manera coadyuvé para que así fuera,
lo que me lleva a pensar que todo puede pasar en este mundo y ya no hay de qué asombrase,
pues hoy todo es posible.
«No es que cuando dejamos de creer en Dios de pronto
no creamos en “nada”… Creemos en cualquier otra cosa».[1]
[1] El jardín de las sombras. Ian Rankin.